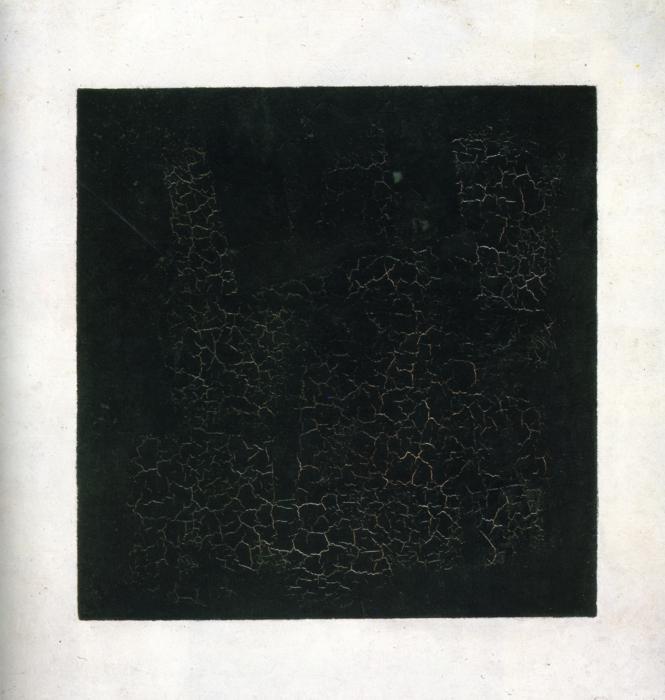 |
| Cuadrado negro de Malévich, ¿Qué fue lo que le dijo Dios? |
Antes de saber lo que ahora saben, ellos eran buenos.
Creían que el pronunciar ciertas palabras podría herirles la boca o la
consciencia; jugaban en la tierra y con los árboles. La vida los enamoraba con
el canto omnipresente de la paloma torcaza y del gallo vespertino. Los hermanos
eran amigos y se querían con un amor dulce y perfecto. Se cuidaban entre sí,
aún en el desacuerdo. Se protegían unos a otros. Qué alegría estar juntos,
compartir la mesa, reír y amar a los padres en coro. En el verano infantil llovía mucho y en el choque de la lluvia, la
abuela les decía que en los charcos había soldaditos saltando y ellos los veían.
Y sólo para que los amenazaran con que iban a enfermarse, se empapaban con el
agua del cielo. Desbordados, aquellos chiquillos gritaban entre brincos de cama
y recreos de rondas infantiles. En aquel
caserón de techos altos y zaguán, eran buenos. Se amaban.
El padre tenía que trabajar duro para ofrecerles lo
mejor que podía. La madre hacía lo propio en la cocina o lavando la ropa o
planchándola. Ella, les cosía, en su máquina Singer, vestidos hermosos a sus niñas, a esas niñas que hacía llorar cada
vez que las peinaba. Los niños corrían por el campo verde adornado con flores amarillas. Andaban en bicicleta, jugaban
a las muñecas, al trompo o a la canica. No había distinción: el privilegio del
niño era el de la niña. Aunque las cosas fueron cambiando lentamente cuando se
vislumbraba la adolescencia: “la mujer debe de cuidarse más”. A veces hubo
tristeza en ese hogar, pero ésta no se expresaba con enojo; la tristeza estaba
llena de bondad.
Se
paseaban por la plaza del pueblo antes de ir a por el pan recién hecho. Cuando la
compra había sido surtida, se peleaban porque todos querían comer conchas en
lugar de cochinitos o polvorones. Los niños se subían a la higuera para
platicar y comer higos hasta sentirse sofocados; bajaban con la piel irritada
porque: “las ramas de la higuera producen comezón”. Era algo cotidiano, subirse
al árbol de moras (que en ese tiempo no era “la moral”) y bajarse con manchas
en la ropa que no se quitaban con nada, igual que las del jugo de granada. Y luego,
con frijoles en la mano acudir a gritar lotería o por las noches de vacaciones
jugar turista, ese juego de mesa que los volvía comerciantes y viajeros. Así, se
contaban chistes sin gracia y reían hasta la madrugada.
Cuántos
hermanos eran, no se sabe. Se fueron perdiendo entre los engaños de la vanidad.
Unos en el pasado perfecto y otros en el engrandecimiento de los defectos.
Todos, mujeres y hombres, llegaron a viejos y no sabían con claridad quiénes
eran, pues era cierto que llevaban un primer apellido equivocado y eso los había
confundido para siempre.
Había
varias teorías del porqué los hermanos habían perdido su nobleza; pero la verdadera razón
había sido porque alguna vez escucharon la historia de dos hijos de Adán y Eva,
que decía:
“Un
día, Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya
en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le
preguntó a Caín:
—¿Dónde
está tu hermano Abel?
Y Caín
contestó:
—No lo
sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él?
El
Señor le dijo:
— ¿Por
qué has hecho esto? La sangre de tu hermano, que has derramado en la tierra, me
pide a gritos que yo haga justicia. Por eso, quedarás maldito y expulsado de la
tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste…”
Aquella
historia horrorizó a los chiquillos, pero al mismo tiempo les hizo contemplar
las posibilidades que pueden existir en las relaciones entre hermanos. No siempre
serían de generosidad. Y Dios, que entonces era un lugar seguro, se convirtió
en incertidumbre o en franca inexistencia… (Fragmento de mi cuento: “¿Qué fue lo
que te dijo Dios?”)

Bien escrito Angélica solo que fata sorpresa
ResponderEliminarGustavo, muchas gracias por leerme.
EliminarTomaré en cuenta tu comentario.
Saludos